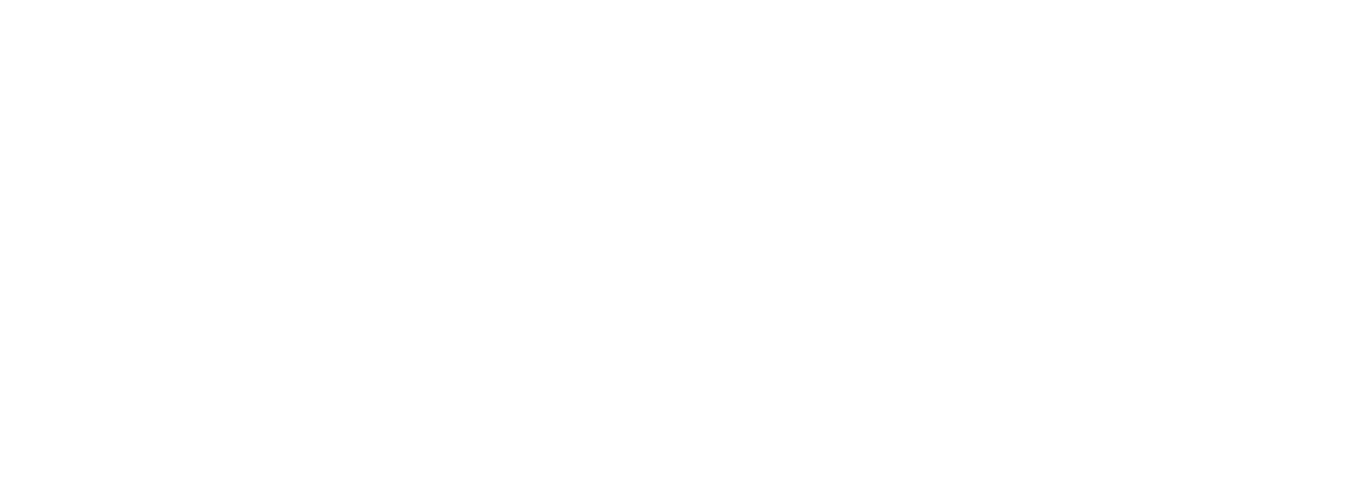Que en los últimos doce meses haya leído: "El consentimiento", de Vanessa Springora, "Creedme", de T. Christian Miller y Ken Armstrong, "She said - La investigación periodística que destapó los abusos de Harvey Weinstein e impulsó el movimiento #MeToo", de Jodi Kantor y Megan Twohey, o "Tengo un nombre" de Chanel Miller, y haya visto documentales como "Gimnasta A: El médico depredador", "La guerra contra las mujeres" o "¿Qué co#o está pasando?" podría ser definido como patrón. O uno de esos temas que me obsesionan, interesa, sobre los quiero tener información suficiente tanto para crearme una opinión como para defenderla. Porque si hay algo seguro es que al menos una vez al mes tratarás con alguien que negará la violencia de género, pondrá en duda a las víctimas de las agresiones sexuales, opinará sobre el último titular de prensa que denuncie alguna de estas situaciones con afirmaciones que solo dejarán en evidencia que hablar es gratis y que se puede decir lo que se quiera bajo el auspicio de la libertad de expresión.
No tenía previsto hacer esta entrada. Esta semana terminé Tengo un nombre, de Chanel Miller y pensé en hacer una reseña de este testimonio. Me dije que, al final, estas lecturas nos interesan siempre a las mismas personas y que ya podía ponerla por las nubes: probablemente nadie que pasara por aquí optaría por añadirla a su wishlist. Pero justo saltó la noticia de que uno de los violadores de la Manada había escrito una carta pidiendo perdón a la víctima. Es curioso que pueda pensarse que es una victoria para la víctima, a la que social e institucionalmente se encargaron de denigrar, poner en duda y juzgar. Lo cierto es que lo que espera este violador, ahora confeso, son beneficios penitenciarios.

Lo que cuenta Chanel Miller es su experiencia desde que fue violada en un campus universitario hasta que tuvo que enfrentarse a la condena de seis ridículos meses a su violador. Su caso trascendió cuando se hizo pública su Declaración de daños. Lo hizo bajo un seudónimo porque pasó mucho tiempo hasta que se atrevió a sacar a la luz su verdadera identidad.
«Tú no me conoces, pero has estado dentro de mí, y por eso estamos aquí hoy.
(...) Le dije a la agente de la condicional que no quería que Brock se pudriera en la cárcel. No le dije que no se mereciera estar entre rejas.
(...) También le dije a la agente de la condicional que lo que quería de verdad era que Brock entendiera lo que había hecho y admitiera el delito. Por desgracia, después de leer la declaración del acusado, siento una profunda decepción y veo que es incapaz de mostrar un arrepentimiento sincero ni de responsabilizarse de su conducta. Respeté plenamente su derecho a tener un juicio justo, pero incluso después de que doce miembros del jurado lo declararan culpable de tres delitos graves, lo único que ha admitido es que bebió alcohol. Alguien que es incapaz de aceptar su plena responsabilidad por lo que ha hecho no merece que se suavice su veredicto. Es profundamente ofensivo que pretenda enmascarar una violación amparándose en la "promiscuidad". Por definición, una violación no es la ausencia de promiscuidad, sino la ausencia de consentimiento, y me inquieta enormemente que no sea capaz de apreciar esa distinción.»
En She said, encuentro párrafos como estos:
«The Washington Post había obtenido parte de una cinta de audio del programa de cotilleos Access Hollywood en la que Trump se vanagloriaba de sus agresiones hacia las mujeres. La grabación era de 2005:
Me siento automáticamente atraído por las chicas guapas, simplemente empiezo a besarlas. Ni siquiera espero. Y cuando eres una estrella, dejan que lo hagas. Puedes hacer cualquier cosa... Agarrarlas por el coño. Puedes hacer cualquier cosa.»
Posteriormente, Trump se retractó primero, habló de bromas de vestuario y luego acusó a las mujeres que se atrevieron a corroborar sus afirmaciones, de mentir. Siempre me sorprende en estos casos la cantidad de mujeres que salen en defensa de los agresores, especialmente las que afirman que ellas no habrían consentido o que por qué esperaron "x" años para hablar. Qué atrevida es la ignorancia.
Hemos sido testigos del reciente caso del youtuber que alardeaba de mantener relaciones sexuales sin preservativo porque les aseguraba a las chicas que era estéril, afirmación que provocaba la risa de su interlocutor. También en este caso se pueden leer comentarios y opiniones sobre que él se ha disculpado sinceramente, que no existen pruebas, que aquello no era una confesión, sino una mera conversación inapropiada. Si yo fuera una de esas chicas, sabiendo cómo se pone en marcha la maquinaria difamatoria sobre las víctimas, probablemente no abriría la boca.
Se habla mucho ahora de "la cultura de la cancelación", del castigo al que se ven sometidos abusadores y agresores, que actuaron con la mayor impunidad. Creo que el problema está en que el foco mediático cae sobre ellos, se intenta poner en valor sus aportaciones sociales, culturales, aquello en lo que han destacado y entonces se habla de censura, puritanismo, de si debemos separar autor y obra. La cuestión es que gran parte de las víctimas no cuentan su historia, no hablan de su vida antes y después de las agresiones. No pueden hacer como Chanel Miller, contar el momento exacto en el que su vida cambió y dejó de ser ella para convertirse en Emily Doe, una chica a la que un chico decidió agredir detrás de unos contenedores aún sabiendo que estaba prácticamente inconsciente y que fue socorrida por dos chicos que pasaban por allí en bicicleta a los que solo les bastó una ojeada para saber que se estaba produciendo una agresión sexual. Posteriormente la sometieron a un juicio público en las redes, dejó de trabajar y hacer planes porque el juicio la mantuvo atada a un calendario en el que no podía ejercer ningún control y que necesitó (y probablemente necesitará siempre) algún tiempo de terapia y asistencia psicológica. Detrás de cada víctima hay además una familia, gente que la quería y cuyas vidas también cambiaron.
Es terrible tener la sensación de que no importan las víctimas. Es hipócrita pensar que puedes saber que una persona agredió a otra pero que, oye, hay que separar la obra del autor. No cuando cuentas con cierta información. Porque resulta que hay hombres como Trump que creen que pueden hacer lo que quieran, contarlo e irse de rositas. Que de hecho lo hacen y pueden incluso convertirse en presidente de EEUU. O que describen una violación con la mayor frialdad y desapego, como lo hacía Neruda en Confieso que he vivido y seas recordado solo por tu obra. La mala noticia es que ya no, no puedes hacerlo y que esta generación mire para otro lado. Compré hace unos años Veinte poemas de amor y una canción desesperada, ejemplar que actualmente descansa en algún vertedero, espero que sepultado por una tonelada de escoria e inmundicia. No se trata de censura. Por mí pueden seguir imprimiendo sus libros hasta el fin de la humanidad. Lo que no quiero es tener en mi casa algo que me recuerde un pasaje como el que cierra esta entrada y que no me hace pensar en un poeta, en un Nobel de la literatura, sino en un ser miserable y ególatra. Lo único que siento es que esa mujer de la que habla nunca tuviera forma de contar su historia. Y es por eso por lo que yo sigo leyendo libros como Tengo un nombre o viendo documentales como Gimnasta A: El médico depredador. Para mí es muy fácil saber qué voces quiero oír, de qué lado quiero estar.
«Mi solitario y aislado bungalow estaba lejos de toda urbanización. Cuando yo lo alquilé traté de saber en dónde se hallaba el excusado que no se veía por ninguna parte. En efecto, quedaba muy lejos de la ducha; hacia el fondo de la casa.
Lo examiné con curiosidad. Era una caja de madera con un agujero al centro, muy similar al artefacto que conocí en mi infancia campesina, en mi país. Pero los nuestros se situaban sobre un pozo profundo o sobre una corriente de agua. Aquí el depósito era un simple cubo de metal bajo el agujero redondo.
El cubo amanecía limpio cada día sin que yo me diera cuenta de cómo desaparecía su contenido. Una mañana me había levantado más temprano que de costumbre. Me quedé asombrado mirando lo que pasaba.
Entró por el fondo de la casa, como una estatua oscura que caminara, la mujer más bella que había visto hasta entonces en Ceilán, de la raza tamil, de la casta de los parias. Iba vestida con un sari rojo y dorado, de la tela más burda. En los pies descalzos llevaba pesadas ajorcas. A cada lado de la nariz le brillaban dos puntitos rojos. Serían vidrios ordinarios, pero en ella parecían rubíes.
Se dirigió con paso solemne hacia el retrete, sin mirarme siquiera, sin darse por aludida de mi existencia, y desapareció con el sórdido receptáculo sobre la cabeza, alejándose con su paso de diosa. Era tan bella que a pesar de su humilde oficio me dejó preocupado. Como si se tratara de un animal huraño, llegado de la jungla, pertenecía a otra existencia, a un mundo separado. La llamé sin resultado.
Después alguna vez le dejé en su camino algún regalo, seda o fruta. Ella pasaba sin oír ni mirar. Aquel trayecto miserable había sido convertido por su oscura belleza en la obligatoria ceremonia de una reina indiferente.
Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. Su delgadísima cintura, sus plenas caderas, las desbordantes copas de sus senos, la hacían igual a las milenarias esculturas del sur de la India. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme. No se repitió la experiencia.
Me costó trabajo leer el cablegrama. El Ministerio de Relaciones Exteriores me comunicaba un nuevo nombramiento.»